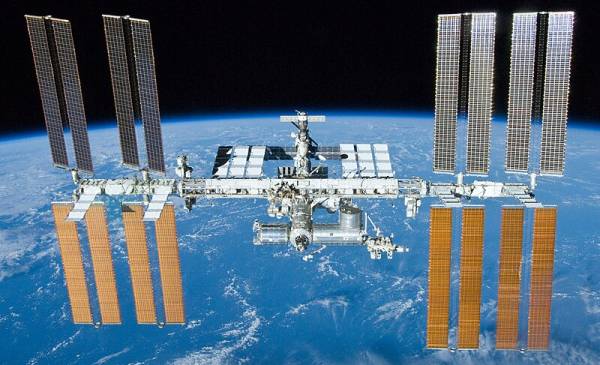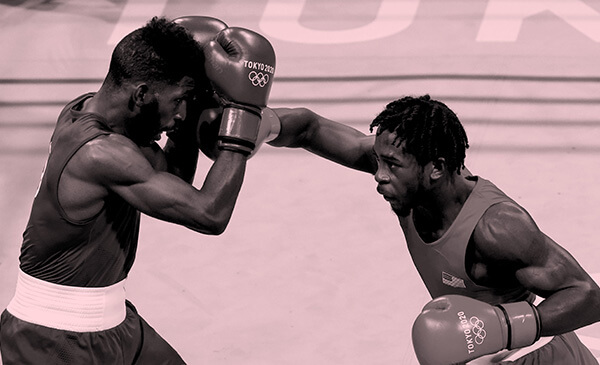Si viajar abre horizontes, no cabe duda de que el fútbol es cultura. No ya solo por los continuos desplazamientos a que se ven obligados los equipos para disputar los partidos de una punta a otra del país, sino también, clamorosamente, por el despliegue de medios de transporte implicados en la práctica en sí del balompié.
¿Que el esférico sube a las nubes y avanza sin fuerza por el aire? El saque de la falta ha sido un globo. ¿Que el atacante tiene una arrancada tan veloz que no existe defensa que lo frene? De fijo se deberá al portentoso tren inferior del delantero. ¿Y qué ocurre en aquellos días aciagos en los que no sale nada de cuanto se ensaya en los entrenamientos durante la semana? Pues que los jugadores no reman en la misma dirección, la defensa hace agua, el equipo se va a pique y hasta el capitán, en fin, termina naufragando.
Más aún: cara a cara con un lateral, muchos extremos optarán, como maniobra de distracción, por hacer mil bicicletas; y si un planteamiento es ultradefensivo y se pelea por mantener la portería a cero, se dirá que el entrenador ha puesto el autobús; mientras que al equipo que no suda la camiseta se le reprochará —con razón— que pretendía ganar sin bajarse del autocar.
¿Una derrota inesperada? Se trata de un patinazo. ¿El jugador corre a velocidad vertiginosa? Sube la banda como una moto. ¿Le sobran kilos y está en baja forma? Los rivales le pasan como aviones. ¿No suelta el esférico ni a tiros? Conduce mucho el balón. Y así sigue este ajetreo, felizmente creativo, hasta que, a fuerza de ganar y ganar, el líder se distancia y mira a sus perseguidores por el retrovisor.
Al final, claro, después de tanto viaje, lo suyo es hacer un poco de turismo, de modo que hay regates de museo, goles para enmarcar, auténticas obras de arte y partidos considerados un monumento al fútbol. ¿Alguien puede discutirlo? El fútbol es cultura. O lo que es lo mismo: el fútbol, escultura.